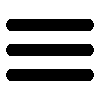¿TÚ TAMBIÉN?
El balcón de Sócrates

Por Álvaro Abellán 3 min
3 min
Opinión01-03-2009
Más o menos, todos entendemos que la educación consiste en hacer partícipes a los niños de lo que los mayores consideramos bueno o malo, hermoso o feo, valioso o trivial. Diría un filósofo: “la educación es una introducción a la realidad”. Consiste en que el niño abandone el mundo fantástico o mítico y forme su propio criterio a partir de una hipótesis que debe verificar: la validez de las convicciones más valiosas de su tradición, encarnada en sus mayores. El niño puede asumir creativamente aspectos de su tradición y desechar otros. Lo decisivo, en todo caso, es que forme su propio criterio y adquiera las convicciones necesarias para comprometerse con su propia vida, para responder de esas convicciones, y por eso identificamos la madurez con la responsabilidad. La inmadurez, por el contrario, es el mariposeo contradictorio de quien se mueve sin rumbo, sin orientaciones claras y firmes. Sin embargo, el mundo que nos ha tocado vivir mira con sospecha las convicciones. El relativismo público busca fundar el consenso social en acuerdos de mínimos. Ahora bien, ninguna convicción auténtica, ningún criterio de vida recta, ninguna de las preguntas fundamentales de la vida, son susceptibles de ser respondidas por el consenso. Ningún consenso puede suplantar nuestra conciencia. Sólo yo puedo obligarme, no por consenso, sino por las convicciones que me forme en diálogo con otras personas que muestren también sus convicciones, sean o no las mías. El estado liberal moderno -como el nuestro, gobierne quien gobierne- es consciente de que nadie asume convicciones que rijan su propia vida por el mero hecho de que alguien las vote. Por eso trata de privatizar las convicciones del ámbito público: religión, conciencia, moral, valores, misión o responsabilidad histórica... todo eso queda desterrado del espacio público o difuminado en un discurso de falsa tolerancia que hurta la reflexión de fondo -todo vale, mientras no nos afecte-. Para lograrlo, tacha de fundamentalista a cualquiera que se pronuncie públicamente con claridad respecto de estas cuestiones. Así resulta imposible un diálogo social significativo: los discursos de los políticos se reducen a peleas sobre banalidades (las cacerías del ministro), las demandas inmediatas de la sociedad (inventarse nuevos derechos) y el bienestar más superficial (pan, circo… y la niña de Rajoy). Todo regado con eslóganes brillantes y contradictorios, pues sólo el impacto importa y ninguna convicción sólida alienta la unidad de fondo que requiere toda argumentación valiosa. Bajo estas premisas encuadra su reflexión sobre la educación José María Barrio en su acertado ensayo El balcón de Sócrates. Y concluye: “Este planteamiento [el de nuestro actual modelo social] olvida algo muy básico, a saber, que quien dialoga en serio entiende dos cosas: primero, que la gente es mejor que su teorías, y segundo, que la verdad dispone de recursos para abrirse paso a la inteligencia humana. Sólo desde ahí tiene sentido la convicción, y educar estar convencido de algo, que es lo que se intenta contagiar […] El verdadero educador da lo que tiene, lo que le convence y llena. Pero no lo impone, sino que lo ofrece cordialmente”. Sólo quien vive desde una convicción valiosa que da sentido a su vida está dispuesto al diálogo auténtico con otras personas. Es a quien carece de convicciones a quien los demás -lo que hagan, lo que sientan, que sean felices o no- le importan bien poco. Una sociedad que ha renunciado a plantearse públicamente las grandes preguntas es una sociedad inhumana. Una sociedad donde el diálogo público se centra en las preguntas donde nos jugamos el sentido de nuestra vida, puede edificar ese lugar donde el hombre vibra, el niño madura feliz, y la vida se ensancha.