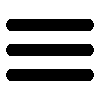APUNTES DE BANQUILLO
Travesuras, ¡qué felicidad!

Por Roberto J. Madrigal 3 min
3 min
Deportes26-10-2003
Ahora que las sardinas corren por el monte y a la que te descuidas hay algún episodio violento, de ésos que sirven para llenarse la boca –y los titulares– por unos días con las frases hechas de que el deporte está hecho para ser caballeroso y pacífico, ahora que sigo pensando que no soy capaz de entender el papel de esos fans que vienen a ver el partido con una bufanda presidida por el prefijo “Anti-”, con unas grafías que deberían recordar la brutalidad extrema que puede alcanzar el hombre, en vez de apoyar a su equipo –para eso se reúnen las peñas y hacen el esfuerzo de soportar bastantes horas de viaje en autobús– y disfrutar de los goles, de las paradas, del esfuerzo de todo el grupo, o simplemente del talentazo de algunos jugadores porque les guste un jugador determinado. Posiblemente tenga que ver el origen bélico del deporte –como corroboran muchas de las palabras que se emplean en las crónicas–, pero es una cuestión que merece otro artículo. Entre las miles de personas que había en la Supercopa de Europa de balonmano, había a un par de metros de donde yo estaba un niño, un retaco de diez años, todo curiosidad, que no estaba como yo –ni los que teníamos poca, cierta o mucha implicación con la competición– preocupado por que no hubiese alborotos, ni con prisas para entregar una crónica, ni agobiado con los problemas de no poder enviar una noticia porque la sala de prensa, esta vez, no contaba con un par de ordenadores conectados a Internet. Al contrario: como no acababa de entender el balonmano, gritaba de alegría cuando en el pabellón era imposible hablar con alguien sin dar voces, y cuando había un respiro, intentaba aprovechar un descuido de sus padres para irse un par de filas más atrás y explorar el mundo, o estaba con un trozo de periódico en la mano, dándole golpes a su progenitor en la cabeza –él sí vivía con pasión el partido–, o mirando con cara de sorpresa cómo yo iba tomando notas del partido para hacer más tarde el resumen. Este zagal me recordó a mi niñez –hace no tanto, aunque el tiempo pasa muy rápido–: yo tampoco conseguía pararme quieto, por eso desde pequeño siempre tenía que jugar a dos o tres deportes después del colegio. Poco a poco me fue entrando el gusanillo de entender el deporte, y aquí estoy. Esa inocencia, la misma del que no viene a ver un partido más que para dejarse la voz, disfrutar y animar para que su equipo lo haga bien, aunque acabe por perder, es la que hace grande al deporte: como los aficionados que sin conocerse de nada, sólo por coincidir en el asiento de al lado, se funden en un abrazo al acabar el partido. Sí… me va haciendo falta ver un partido sólo por darme el gustazo, por irme después a celebrar el resultado. ¡Hecho! En cuanto tenga ocasión, llamo a un par de amigos para irnos a echar unos pelotazos al frontón, hablar de lo divino y de lo humano, reír, tomarnos una cerveza y sobre todo, ser felices.