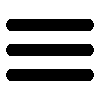¿TÚ TAMBIÉN?
La ciencia y la torre de Babel

Por Álvaro Abellán 3 min
3 min
Opinión22-11-2009
El saber del hombre ha alcanzado en los últimos siglos tanta extensión y hondura que ya no quedan hombres que lo tengan “todo en la cabeza”. La antigüedad nos revela hombres de un saber total, como Aristóteles, el Medievo también, pues Alberto Magno recibió tal apelativo por ofrecer grandes frutos en la investigación en áreas tan diversas como la Filosofía, la Astrología y la Biología. La Modernidad nos dejó autores de similar capacidad, como Descartes, Leibniz y Newton, aunque en este caso sus aportaciones en diversos campos son bastante desiguales (si Newton quizá sea el físico más grande de la Historia, su Filosofía y su Teología resultaron mediocres ya en su propia época). Hoy, sin embargo, ya no es posible un hombre así. Einstein da cuenta de ello en Mi visión del mundo con una imagen genial: “El círculo de los fenómenos de la realidad abarcado por la Ciencia ha aumentado considerablemente y la comprensión se ha hecho más profunda en todos sus campos. Pero en cambio la capacidad humana está estrechamente limitada. Ello obliga a que la actividad de un científico, individualmente, deba dirigirse a un sector cada vez menor del conocimiento total. E incluso resulta cada vez más difícil que la comprensión de la totalidad de la Ciencia pueda ir a la par con el desarrollo. Se está llegando a una situación comparable con la que simbólicamente describe la Biblia en la historia de la Torre de Babel. Todo investigador serio es consciente de esta limitación involuntaria, que amenaza con robarle la visión de perspectiva y con degradarle al estado de mero peón”. Ofrece Einstein una de las interpretaciones más actuales del relato de Babel, lo que arroja luz sobre la inmoralidad de aquella situación que, habitualmente, no se nos revela con tal claridad cuando meditamos el relato: ¿Por qué confunde Dios las lenguas de los hombres? ¿No es legítimo “edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo”? Quizá sea soberbia pretender “tocar el cielo” -ser como dioses- con la mera ciencia humana, pero, ¿no es la ciencia y la técnica, en el contexto judío y cristiano, un don de Dios que, bien utilizado, da gloria al Creador? Quizá el pecado está en el motivo: “así nos haremos famosos y no nos dispersaremos sobre la faz de la tierra”. Quizá la fama personal no es un motivo muy noble, pero, ¿tanto como recibir el castigo de ser dispersados y confundir las lenguas de los hombres? Por otro lado, que los hombres no se dispersen y permanezcan unidos, como hermanos, ¿no es motivo de alegría? Como todo buen relato religioso, no se trata de resolver el problema, sino de contemplar el misterio, discutirlo, hacernos preguntas, vernos en el relato y aprender de él siempre algo nuevo. Lo nuevo que arroja Einstein no es ninguna tontería y entronca además con un modo de interpretación clásico: el “castigo de Dios” no es algo que viene “desde fuera”, como algo impuesto y ajeno al obrar del hombre, sino que es consecuencia del propio obrar y de la propia naturaleza humana. En este caso, cuando los hombres ponen como fin de todos sus esfuerzos y anhelos el logro técnico y la sabiduría humana, las consecuencias son su dispersión, su disolución como pueblo, su radical incomunicación. Tan especializado es nuestro saber, tan acotado nuestro campo de conocimiento, que olvidamos que la ciencia y la técnica no tienen razón de ser por sí mismas, sino solo cuando están al servicio del hombre. Al perder esa “visión de perspectiva”, el hombre queda rebajado a “mero peón”, esclavo de su propia ciencia, y su supuesto saber se torna en actividad inhumana. Sólo cuando el científico abandona el microscopio y es capaz de colocar su disciplina al servicio del hombre puede la ciencia, legítimamente, contribuir de un modo genial a edificar ese lugar donde la vida se ensancha.