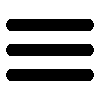BIRMANIA
La ‘Revolución azafrán’ se tiñe de sangre

Por Miguel Martorell 4 min
4 min
Internacional30-09-2007
Lo que comenzó como una propuesta pacífica contra la subida de los precios del carburante y del transporte en Birmania ha acabado convirtiéndose en una auténtica demostración de la represión que puede llegar a ejercer una dictadura. La Junta Militar no ha dudado en ordenar a su Ejército que dispare contra los monjes budistas y miles de civiles que marchaban por la antigua capital, Rangún, en lo que ya se conoce como la Revolución azafrán. El resultado, hasta el momento, es de 15 muertos.
Las primeras protestas comenzaron a finales de agosto. Entonces, Birmania, rebautizada en 1989 por la Junta Militar como Myanmar, no era más que un punto desconocido en los atlas geográficos de Occidente. Sólo la represión con las que se apaciguaron aquellas primeras manifestaciones de la oposición democrática a la dictadura, despertó cierta preocupación entre la clase dirigente, que lanzaba tímidas llamadas al respeto de los Derechos Humanos y Fundamentales. Sin embargo, a principios de septiembre, las protestas ya eran motivo de titulares en la UE y Estados Unidos. La Revolución azafrán, así denominada por el color de los hábitos que lucen los monjes budistas que las iniciaron, ya era un suceso de relieve internacional. La antigua colonia francesa se convirtió en motivo de debate en la ONU. Hasta que esto sucedió, el ambiente se iba caldeando en Birmania. Las detenciones y la violencia empleada contra los miembros de la oposición que protestaban por la subida del precio del combustible y de los transportes motivaban nuevas concentraciones. Los monjes, figuras veneradas en un país en el cual el 90 por ciento de la población es budista, salían a las calles. En cuestión de pocos días, la población civil se sumaba a los monjes en sus protestas, y cientos de miles de personas empezaron a reunirse en torno a las pagodas más importantes de Rangún. La Junta Militar, temía que repitieran las protestas de 1988, cuya represión causó hasta 3.000 muertos, y empezó a amenazar con utilizar la fuerza contra los manifestantes. Una de las primeras medidas que tomó, fue acordonar la casa de la Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición Aung San Suu Kyi, a la que finalmente metió en la cárcel. Las protestas, mientras tanto, iban creciendo, se exigía la democratización del país y se produjeron los primeros altercados con los centenares de agentes y soldados desplegados en la antigua capital (desplazada en 2005 a Pyinmana -Napydaw-). Disparos contra las masas Los primeros choques contra las fuerzas de la Junta Militar acabaron con nueve personas muertas, entre ellas varios monjes budistas, una veintena de heridos y centenares de detenidos. La mayoría de las protestas, que se disolvían y reagrupaban en distintos puntos de la antigua capital con cada nueva carga de los militares y los agentes, se concentraban en torno a la pagoda de Sule. El pasado miércoles, los camiones militares circulaban por las calles de Rangún advirtiendo a los miles de manifestantes de que tenían 10 minutos para volver a sus hogares o abrirían fuego contra ellos. Ante la falta de respuesta por parte de los concentrados, la Junta Militar birmana puso en marcha su feroz aparato represivo y los soldados, que hasta ahora habían disparado al aire, comenzaron a hacerlo contra las masas. Los primeros balances hablaban de una quincena de heridos, entre ellos el fotógrafo japonés Kenji Nagai, de 50 años, cuya ejecución a sangre fría y quemarropa dio la vuelta al mundo. Sin embargo, la oposición en el exilio insiste en que el número de muertes es aún mayor y que la Junta Militar maquilla las cifras. En medio del caos, la dictadura hizo gala de su propio nombre. Cortó todo acceso a Internet; se realizaron detenciones indiscriminadas y asaltos a las pagodas que culminaron en más arrestos; se persiguió y recluyó a todo periodista extranjero y centenares de soldados de todos los puntos del país se trasladaron a Rangún para continuar con la represión. Falta de consenso En este panorama, Estados Unidos anunciaba el pasado lunes la imposición de sanciones económicas contra Birmania, cuyo nuevo nombre, como otros países, ni siquiera reconoce Washington. El presidente norteamericano, George W. Bush, pedía a la ONU, durante su Asamblea General, que aplicase algún tipo de medida sancionadora contra la Junta Militar. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, China es miembro permanente y con derecho a veto. El Gobierno de Pekín mantiene intereses económicos con Birmania, entre ellos, la construcción de un gaseoducto y de un oleoducto a través de territorio birmano para el abastecimiento de la población china. China, junto a Rusia, impidió que el Consejo de Seguridad aprobase algún tipo de sanción contra la Junta Militar o condenase la violación de los Derechos Humanos. La única intervención de Naciones Unidas en la crisis hasta el momento es el envío de un representante especial, Ibrahim Gambari, que fue rápidamente trasladado desde Rangún a Napydaw (Pyinmana) 400 kilómetros al norte de las protestas. Sin embargo, China parece dar muestras de cambio. Mientras en Rangún continuaban los enfrentamientos y decenas de jóvenes budistas dejaban sus hábitos para hacerse pasar por simples civiles y no ser detenidos, el primer ministro chino, Wen Jiabao, lanzaba un mensaje esperanzador para Birmania y la Comunidad Internacional. “China trabajará para lograr una solución apropiada a la crisis”. Esta frase, que puede ser tanto un paso adelante como un brindis al sol, fue uno de los compromisos que Wen alcanzó con el primer ministro británico, Gordon Brown, durante una reunión el pasado viernes. Así, el país comunista se mostró partidario de “promover la reconciliación nacional, la democracia y el desarrollo en Birmania”, con la “asistencia constructiva” de la Comunidad Internacional, pero siempre “con métodos pacíficos”.