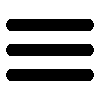TÍBET
El Dalai Lama pide a Europa compromiso por la autonomía tibetana
Por LaSemana.es 4 min
4 min
Internacional07-12-2008
El Dalai Lama visitó la semana pasada el Parlamento Europeo con el objetivo de pedir al Viejo Continente una participación más activa en la solución del conflicto entre China y el Tíbet. Una solicitud que, pese a la esperanza depositada en ella, fue contestada desde Pekín con el rechazo a las propuestas autonomistas por parte de los habitantes de la región, que luchan desde hace décadas por avanzar en autogobierno frente al centralismo impulsado por el Partido Comunista.
El Dalai Lama solicitó a la Unión Europea que "utilice todo su buen hacer sin ahorrar esfuerzos" para presionar al Gobierno chino de cara a que Pekín ceda a las demandas de una mayor autonomía por parte de los tibetanos. Pese a que las posiciones nacionalistas de Tíbet se han suavizado en los últimos tiempos (ya no exigen la independencia sino una autonomía, la gira europea del Dalai Lama ha sido recibida en China con gran disgusto. Sabedor de la polémica que podrían causar sus palabras, el Dalai Lama realizó un discurso amable para con Pekín alegando que el movimiento protibetano en estos días "no es en absoluto secesionista" y que dotar a la región de mayor autogobierno sería beneficioso para ambas partes dado que "Tíbet era materialmente atrasado y sus habitantes quieren modernizarlo, por ello les interesa a la vez estar dentro de esa gran nación que es la República Popular de China". Sin embago, el líder religioso denunció que el camino de la autonomía es complicado porque en la negociación los tibetanos "delante sólo tienen pistolas". La reacción china no se hizo esperar y en la misma jornada en la que el Dalai daba su discurso ante el Parlamento Europeo, Pekín rechazó la propuesta autonomista de Tíbet propuesta antes de los Juegos Olímpicos porque sus habitantes "ignoran las libertades política y religiosa que China da a los tibetanos y que aceptarlas podría causar enfrentamientos étnicos". La historia del conflicto tibetano La región de Tíbet era una sociedad atascada en un sistema religioso feudal que permaneció totalmente aislado del resto del mundo hasta el siglo XIX, aunque siempre sometido al poder de la dinastía Manchú reinante en China. Cuando en 1911 se produjo la Revolución republicana y la defenestración-abdicación de Pu-Yi, "el último emperador", los británicos decidieron conceder la independencia a Tíbet. La política y la religión estaban unidas mediante un sistema de servidumbre medieval a principios del siglo XX. Los máximos jefes religiosos eran el Dalai Lama "reencarnación corporal de Buda" y el Pachen Lama "reencarnación espiritual de Buda". Durante los años de dominio religioso no se puede hablar de una auténtica libertad de un país donde -según datos chinos- el 95 por ciento de la población estaba sometida al “ula” (trabajo forzado). Aunque los datos no son demasiado fiables, se habla de trato infrahumano hacia aquellos siervos de los feudales (flagelación, extracción de la lengua o vaciado de ojos son algunas de las denuncias que se aseguró que los señores feudales religiosos causaron a sus compatriotas), lo que sí está claro es que la población de Tíbet no dispuso ni tan siquiera de educación, pues no existía ni una sola escuela en aquel Estado, la única cultura era la de los templos. En 1918, cuando apenas el país llevaba seis años de independencia, se produjo el primer intento de revolución de los siervos, precisamente liderados por una mujer-sierva Hor Lhamo, al grito de "Derribar y abolir los ula", pero el levantamiento fue sofocado. En el país también hubo luchas por el poder entre el Dalai Lama y el Pachen Lama, contando el primero con el apoyo indio y el segundo con el apoyo chino. La disputa finalizó con el triunfo absoluto del primero. El destierro del Dalai Lama En 1951, el dictador chino Mao Zedong decidió poner fin al "teatro cavernícola y retrógrado" y ordenó la invasión de Tíbet desterrando al Dalai Lama. Según la versión oficial, fue un acto "de liberación pacífica" de la población tibetana y es cierto que durante aquellos años apenas hubo reacción violenta, la auténtica violencia se produjo en 1959 cuando grupos nacionalistas tibetanos atacaron a las fuerzas de supeditación china. Mao envió al Ejército Popular para que aplastara el levantamiento pero no pudo ignorar el descontento por lo que accedió a designar una comisión encabezada por el Pachen Lama para que dirigiera el país siempre que ésta aceptara la autoridad china. En 1965, el Gobierno chino, en esos años bajo la influencia de los "revisionistas" Deng Xiaoping y Liu Shaoki, decidió poner fin a la cuestión tibetana y declaró oficialmente traidores tanto al Dalai Lama como al Pachen Lama y convirtió Tíbet en "Región Autónoma de la República Popular China". Se permitiría la religión del lamaísmo pero se la excluía de toda la dirección política, que estaría totalmente controlada por el Partido Comunista Chino -se pasó de 2.400 monasterios a unos 230-. Durante la Revolución Cultural, Mao formó un comité especial para asegurarse de que Tíbet no apoyara al anti-maoísmo. La única revuelta en este sentido (1970) fue igualmente infructuosa. El Gobierno chino, tras la muerte de Mao, ofreció al Dalai Lama volver a Tíbet para ejercer de jefe religioso siempre que se mantuviera apartado del poder político, pero el Dalai se negó, se erigió en líder del derecho tibetano a su independencia y en 1989 obtuvo el Premio Nobel de la Paz. En cuanto al Pachen Lama, el último al que le correspondió ocupar el cargo fue a un niño nacido ese mismo año que fue detenido por la Policía china en 1992. Fue el preso político de menor edad en la historia del mundo aunque el Gabinete chino aseguro que lo liberó pero ocultando su identidad para proteger su privacidad.