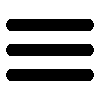PUNTOS DE DEBATE
No soy un hombre, soy un pueblo

Por Elías Said 2 min
2 min
Opinión13-04-2008
A 60 años de la muerte del político colombiano Jorge Eliécer Gaitán, resulta interesante ver cuán útil nos es la historia para reconocer nuestros errores y observar la forma en que los que detentan el poder, sean de la ideología que sean, han hecho de nuestros pueblos lo que son actualmente. Por ello, titulo este artículo con la frase emblemática de este personaje, asesinado el 9 de abril de 1948 a manos de un “desconocido”, y cuyos motivos son más especulativos que ciertos. Principal icono de la corriente progresista y social de América Latina durante su generación, abogado y doctor, su persona no solo tuvo la capacidad de conectar con las masas de su pueblo, el colombiano, cansado de las desigualdades sociales, propio de la política conservadora y clasista; sino también, porque es el principal ejemplo del uso de la violencia como mecanismo de expresión y supresión de las diferencias, puesto que a raíz de su muerte, Colombia es como la conocemos hoy en día. Para muchos, Gaitán fue una persona carismática, con sinceros principios sociales a favor del pueblo colombiano; para otros, la representación de uno de los principales conceptos de exportación latinoamericana: el populismo. Sin entrar en valoraciones, la conmemoración del asesinato de Gaitán ilustra cómo las decisiones tomadas por un grupo reducido de personas, a favor de sus intereses, pueden devenir en las peores consecuencias para una sociedad, hasta llegar a asumir la violencia como lenguaje natural y además, legítimo. Sea Colombia, Venezuela, Argentina, Perú o cualquier país de la región, la historia latinoamericana, se ha caracterizado por la anulación de las esperanzas de los pueblos e intentos constantes por la preservación del status quo existente en cada sociedad. Ya sea Rómulo Gallegos en Venezuela, Allende en Chile, Perón en Argentina u otros casos replicables, América Latina hasta que no sea una región capaz de dialogar, con sus diferencias, y con instituciones fuertes que logren repeler influencias de unos pocos, terminará reproduciendo, como si nos encontrásemos en una noria, lo sucedido en Colombia hace 60 años. Esto lo digo, sin importar la ideología, ya que siendo de derechas o de izquierdas, resultaría absurdo no reconocer extremos de ambas partes. Lo aquí expuesto va más allá: tiene que ver con el terrible impacto que han generado las acciones de unos grupos de poder, pensados por sus vecinos “ricos” de arriba hacia abajo, que no dudan en aplicar el terrorismo de Estado, aduciendo la seguridad ciudadana, los intereses nacionales o la defensa de las revoluciones de turno, con el fin último de evitar los cambios de tendencias y el surgimiento de ciclos políticos, tan vitales en democracia. Una democracia que en América Latina, pese a las constantes declamaciones que sus líderes hacen de los valores políticos propuestos por filósofos como Montesquieu, no ha llegado al estado donde sea completamente tangible, deje de ver la historia como presente latente, y donde el pueblo no tema el arribo de ello, según la voluntad del poderoso de turno.